ATEA, instrumento de derecho propio a favor del CRIC, crea incertidumbre en el Cauca

Campesinos están alarmados por amenaza de pérdida de sus tierras y se están asesorando legalmente.
El reciente Decreto 1094 del 28 de agosto de 2024, proferido por el Gobierno Petro, el cual reconoce el mandato de la Autoridad Económica y Ambiental (ATEA), instrumento de derecho propio, expedido por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas del CRIC, se establecen competencias y funcionamiento y mecanismos de coordinación para su ejercicio en los territorios que lo conforman en el marco de su autonomía y autodeterminación, ha despertado gran inquietud en el departamento del Cauca y, especialmente, entre la población campesina que ve amenazadas su propiedad y su cultura. Se sabe que varios grupos comenzaron a asesorarse legalmente.
Sobre lo que significa esta nueva norma para el Cauca en lo económico, social y ambiental, con sus grandes prerrogativas en favor de un grupo étnico, agrupado en el CRIC, el periódico La Campana entrevistó a la directora ejecutiva de la SAG, Isabela Victoria Rojas.
L.C. ¿Qué significa para el Cauca y Colombia el instrumento de derecho propio ATEA, concedido por el Gobierno a indígenas CRIC?
Isabela Victoria Rojas. En primer lugar, en el país las comunidades indígenas tienen 33 millones de hectáreas, lo que quiere decir que se constituirán en autoridad ambiental en ese territorio colombiano. En el Cauca poseen más de 800 mil hectáreas, entonces, todas sus decisiones, leyes y demás que establezcan en su jurisdicción, serán vinculantes para las personas naturales, jurídicas, sectores público y privado, básicamente de obligatorio cumplimiento.
L.C. ¿Cuál es la interpretación de gremios como la SAG, al respecto?
I.V.R. Una incertidumbre muy grande frente a los propietarios que están en medio de territorios que los indígenas consideran ancestrales, porque allí habría un choque de trenes entre la corporación ambiental ordinaria y la jurisdicción especial indígena, en un territorio ancestral. O sea que los propietarios que se encuentran en una situación como esa, van a estar sometidos a una gran incertidumbre frente a los servicios ambientales y al cobro de tasas retributivas. Aunque el Gobierno ha insistido en que se garantizará la propiedad privada, el Decreto 1094 del 28 de agosto de 2024, es muy claro al establecer que se consideran territorios los predios pretendidos, los ocupados ancestralmente, los que están dentro de los estudios de ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos; en esa situación hay miles de predios de campesinos que están en las aspiraciones territoriales unilaterales de los indígenas, por lo que los dueños legítimos de los predios quedan en un limbo jurídico frente a la autoridad ambiental.

L.C. ¿O sea, que la CRC tendrá que compartir con los indígenas todas las decisiones?
I.V.R. Dice el Decreto que en nueve meses se establecerá un protocolo de coordinación entre las corporaciones ordinarias y la autoridad ambiental indígena. Creemos que no habrá una visión muy compartida porque el conocimiento técnico ambiental de una corporación, difiere mucho del derecho mayor y de la cosmovisión de las autoridades indígenas, de manera que es un limbo y una incertidumbre, insisto, frente a las definiciones de alcances, protocolos, servicios ambientales, ni qué decir, de cómo será el cobro de las tarifas de los servicios ambientales hacia los que estamos al borde de ladera o los que no pertenecemos a territorio indígena.
L.C. ¿Qué situación se presentará con las comunidades campesinas y negras?
I.V.R. No se han hecho esperar los diferentes pronunciamientos de inconformidad y de preocupación, precisamente por esa incertidumbre que generan las competencias y los alcances de la jurisdicción ambiental indígena, creemos que puede ser el inicio de grandes confrontaciones sociales por esa autoridad ambiental indígena que nadie conoce cómo va a ser, si se va a constituir o no en un autoritarismo, lo que va a hacer o si efectivamente van a ser decisiones técnicas, que correspondan a las necesidades de servicios ambientales de agricultores, ganaderos y de otras explotaciones de los recursos naturales que generan divisas al departamento y al país.
L.C. ¿Cómo es el desarrollo económico de los indígenas en el Cauca? ¿Qué cultivan, qué exportan, qué venden, cómo han utilizado las tierras que el Estado les ha dado?
I.V.R. Realmente no hay un estudio serio, respaldado, que pueda determinar el uso de la tierra en manos de las comunidades indígenas. Por supuesto, hay casos, por ejemplo, en caficultura de mujeres indígenas que han hecho un gran esfuerzo con este cultivo, también en producción de trucha, en Silvia, pero que alguien pueda medir el impacto de esos proyectos productivos frente a las miles de hectáreas entregadas por el Estado, no existe en el departamento ni en el país ningún estudio que respalde lo que podría constituirse en un verdadero desarrollo agropecuario. Hace varios años existió un estudio de la Secretaría de Agricultura del Cauca, que decía que menos del 10% de las tierras entregadas estaban siendo explotadas. Esa sería una gran iniciativa para hacer una planeación futurista y responsable de este departamento para poder establecer cómo ha sido el uso de esas tierras que eran altamente productivas, dedicadas al sector agropecuario y qué están haciendo, en algunos recorridos por la geografía caucana, en donde es territorio indígena, se evidencia que está abandonado, sin ningún tipo de explotación agrícola ni pecuaria.
L.C. ¿Quiere decir que no producen para la manutención y que hay desnutrición en esas comunidades?
I.V.R. Ahí es donde está el problema. La cosmovisión indígena es simplemente extractiva para el pan diario; mientras la visión del sector campesino es de producción, de excedentes no solo para el auto sostenimiento dietario de su familia, sino de excedentes de comercialización, tecnificación, uso de semillas técnicamente modificadas para ser más productivos; son dos cosmovisiones y dos estilos de producción totalmente distintos que chocan en cierta manera y esa es la gran preocupación sobre qué va a pasar con el ejercicio de esa autoridad ambiental en dos mundos que conviven en la ruralidad caucana.
L.C. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el agua?
I.V.R. Gran pregunta, porque los páramos, en donde nace el agua, hoy están en manos de las comunidades indígenas y seguramente aspirarán a aforar o cobrar también el servicio ambiental del agua, porque son protectoras del agua, entre comillas, a ver qué servicios ambientales piensan dentro de su jurisdicción estatutaria cobrarles a los demás habitantes y actores de este departamento.
L.C. ¿Cuántas hectáreas de tierra productiva tiene el Cauca?
I.V.R. El Cauca tiene tres millones de hectáreas, de las cuales 1.400 son frontera agropecuaria y de esa frontera agropecuaria alrededor de 390 mil hectáreas tienen las comunidades indígenas, que son minoría étnica.
L.C. ¿Es una minoría étnica con gran cantidad de hectáreas de tierra?
I.V.R. Proporcionalmente al censo habitacional, sí les corresponde, no están hacinados como sí lo está el campesinado caucano. Los indígenas tienen muchas extensiones de tierra y son una población minoritaria en el departamento, su cosmovisión no les permite desarrollar modelos productivos con excedentes de comercialización, ha habido excepciones y están buscando alguna solución, pero son pocos. Hoy el Cauca demanda que todos los actores de la ruralidad se vuelquen a producir, toda vez que el campo caucano está sumido en la mayor pobreza, el atraso y con falta de garantía de movilidad, no solo de las personas, sino de la carga, de los productos que deben y pueden salir del departamento, porque no hay garantías para el ejercicio productivo.
L.C. El Gobierno dice que no se puede extraer minería, petróleo ni gas, lo que queda es básicamente el agro. Entonces, ¿cómo se hace para producir y generar riqueza?
I.V.R. El país tiene una gran reserva de crudo y un gran futuro petrolero, pero pensar que Colombia va a hacer un gran aporte a la descontaminación del mundo, es absurdo. De manera que, si el país hoy no le apuesta a lo que efectivamente le genera ingresos corrientes a la Nación, estaremos ante un gran fracaso económico, de hecho, ya estamos viviendo una desaceleración. Esos anuncios diarios que producen tanta incertidumbre, han provocado desconfianza en la inversión, y aquí lo vivimos, lo sentimos en todos los sectores, de manera que si no hay un timonazo, un cambio de rumbo en el país, estaremos en una crisis en menos de dos años, ya todas las agencias nacionales lo visualizan, lo prevén y hay gran preocupación, la política económica del país está totalmente errada, mientras nos someten a reformas tributarias, el gasto público y la burocracia aumentan y no hay control político ni jurisdiccional sobre la corrupción en el país.

Foto, río Patía, Cauca.
L.C. Con el decreto ley que les da tantas prerrogativas y autoridad a las comunidades indígenas y sobre todo al CRIC, ¿no se está formando un paraestado en el Cauca?
I.V.R. De hecho, que haya una división jurisdiccional crea un estado entre el mismo Estado y rompe ese principio constitucional de República Unitaria, es impensable que en un país existan dos jurisdicciones, así se diga que debe ser en armonía con la Constitución y la ley, pero en la práctica no se da. Está establecido, por ejemplo, que para el Ejército Nacional no hay territorios vedados, esto tampoco se da en la práctica, o si no que nos expliquen por qué la fuerza pública no puede ingresar a hacer control territorial, control a laboratorios de sustancias ilícitas y, por el contrario, es expulsada, esa no es la política nacional de drogas; sí existe una doble jurisdicción, lo que es impensable en una República Unitaria.
L.C. Se dice que laboratorios de cocaína y de otras sustancias de ese tipo, están en territorios indígenas. ¿Por qué eso se mantiene callado?
I.V.R. Hace unos años el Ejército dio evidencias de laboratorios en territorios indígenas y hubo unas destrucciones e incautaciones, pero uno realmente no conoce qué medidas adicionales efectivas hay para contrarrestar el fenómeno del narcotráfico, no solo en territorios indígenas, se habla ya, de casi 300 mil hectáreas en el país, así como de la prohibición de la fumigación y de la erradicación manual. O sea, que no hay una política de drogas que permita contrarrestar este fenómeno que tanto daño hace al país y al Cauca en particular.
L.C. ¿Han aumentado también en gran proporción los cultivos de uso ilícito en el Cauca y, por ende, los grupos criminales?
I.V.R. En el Cauca, infortunadamente, el aumento del área de los cultivos de uso ilícito es una realidad, en consecuencia, cada vez se incrementa la presencia de grupos ilegales, por falta de control territorial, de manera que el Cauca está atravesando por una dura crisis de orden público, también por una crisis social, porque los valores se han perdido. Frente a la facilidad con la que hoy se mueve toda la ilegalidad, porque el Gobierno central no ha establecido una política clara de orden público, resulta muy atractivo para cualquier grupo criminal venir al Cauca a desarrollar actividades ilícitas.
L.C. ¿El decreto ley ATEA lo van a demandar?
I.V.R. Por supuesto, estamos estudiando conceptos jurídicos que nos permitan visualizar si tiene algún vicio de inconstitucionalidad y dentro del derecho pleno que nos asiste, por supuesto que actuaremos desde la institucionalidad para restablecer los derechos que creemos pueden ser vulnerados y, sobre todo, el riesgo que se asume en cuanto a la convivencia en la ruralidad caucana.
L.C. ¿La Corte Constitucional tendrá que revisarlo?
I.V.R. Por supuesto, esto tiene control constitucional, imagino que ahora, ya sancionado por el presidente, debe surtir el otro trámite que es la revisión, y por parte de quienes nos interesa conocer su constitucionalidad o no, haremos lo propio.
Asociaciones de campesinos se están asesorando
De otro lado, el periódico La Campana se enteró, de que asociaciones de campesinos propietarios de la región papera de Valencia, corregimiento de San Sebastián, sur del Cauca, acudirán a los estrados judiciales para defender sus derechos, frente a los perjuicios que les puede acarrear el desarrollo del Decreto denominado ATEA.
En reciente reunión de propietarios rurales, hubo denuncias, según las cuales, algunos cabildos están presionando a los campesinos para que se censen como indígenas. A los niños los obligan en las escuelas a participar de los rituales indígenas, so pena de no recibirlos en clase. Además, los maestros que se nieguen a esa cultura, se tienen que ir. Incluso, se dijo en dicha reunión, que seis maestros han sido amenazados.
En esa región del Cauca, mayoritariamente campesina, los indígenas han comprado dos fincas que suman 220 hectáreas y pretenden seguirse extendiendo, porque Valencia, pertenece al Macizo Colombiano, un pulmón para el país, en el que se encuentran importantes fuentes hídricas y gran biodiversidad, su actividad económica se deriva de la agricultura y la ganadería.
En consecuencia, los campesinos temen que, a través del decreto ATEA, que les confiere autoridad ambiental a los indígenas, estos les impidan acceder al agua y cobrar impuestos.

Informes: 602-8231868ext 140-143





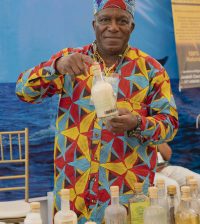





You must be logged in to post a comment Login